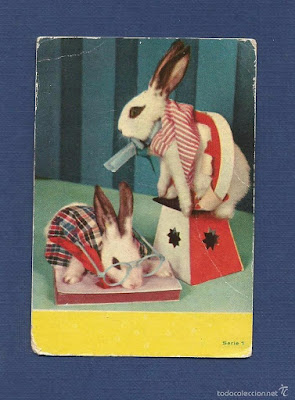Asociaciones gaditanas (XI).-
ACADEMIA DE BELLAS LETRAS DE CÁDIZ, 1804
Portada de los Estatutos manuscritos de la Academia que se encuentran en la Biblioteca Municipal.
Como nos narraron algunos de los viajeros que
visitaron la ciudad, la creación de centros de enseñanza superior y de otras
instituciones intelectuales a lo largo del setecientos favoreció la existencia
de iniciativas particulares propias del espíritu de La Ilustración. A medio
camino entre las ansias de conocimiento y del placer esnobista, varias casas
gaditanas acumulaban en sus estancias desde antigüedades hasta auténticos
gabinetes de historia natural. El gusto de la época por todo aquello que fuera
motivo de coleccionismo (libros, obras de arte, máquinas y herramientas,
muebles, fósiles, armas, relojes …) reflejaba la influencia que el movimiento
ilustrado ejercía en parte de la población.
En
este ambiente, no es de extrañar que se constituyese durante el año 1804 una
corporación literaria a imitación de la Academia Sevillana de Buenas Letras (en
funcionamiento desde mitad del siglo anterior). Encargada la redacción de sus
estatutos a uno de sus fundadores y, después de las correspondientes
modificaciones realizadas por el resto de los académicos, estos fueron
aprobados a finales del mismo año,
adoptando el nombre de Academia de Bellas Letras de Cádiz. La elección del adjetivo no fue casual. “Bellas Letras” era el término
preferido por los franceses y utilizado para el grupo filológico que integran
la Gramática, la Poesía y la Historia, frente al calificativo de “Buenas
Letras” que abarcaba un espacio cultural más amplio que incluía por ejemplo las
Ciencias. El nombre no sólo marcaba
diferencias con la Academia sevillana sino que reconocía el prestigo literario
que Francia poseía en aquellos años.
La
simple lectura de sus estatutos nos muestra el prototipo de una corporación
ilustrada. Es claramente significativo que el redactor de su articulado fuera un
religioso, concretamente fray Manuel María de Lavaviedra, que aplica
perfectamente el ideario de defensa de la religión y el trono como los pilares
fundamentales de la entidad. Ya en el primer capítulo, incluso antes de
establecer el nombre y objetivos, seis artículos establecen una jugosa
declaración de intenciones de lo que pretende ser la Academia. Comenzaba
implorando el auxilio divino (“el Todo Poderoso Supremo Ser de todas los
seres”) para que alumbre con sus luces los conocimientos e inflame las voluntades
de los académicos en las obligaciones que habían contraído con la religión y el estado pues era el “Santo
Temor de Dios” el fundamento de toda sabiduría. La corporación se amparaba bajo
la protección de la Inmaculada Concepción, cuya imagen deberá estar presente en
la cabecera de la sala donde se celebren sus juntas.

Retrato del Rey Carlos IV
Las características solicitadas de
los académicos incluían tanto aspectos cristianos (“el santo temor de Dios o la
caridad mutua”) como otros puramente ilustrados
(la unión, la paz, la modestia) y, por supuesto, el respeto a las
determinaciones, por este orden, de la iglesia y del estado. Igualmente
deberían sobresalir en el respeto y veneración de aquellas personas que -por
derecho divino, natural y humano- son merecedoras de su homenaje. Añadiendo
aspectos incluso de conducta como la docilidad, el buen modo, la quietud y la fuga de compañías malas y viciosas. Los
estatutos también encargaban a los académicos la defensa de la monarquía “como
mandato que es de Dios, y siempre ha sido la felicidad de nuestra España, razón
que debía provocar el amor al monarca y a su familia que manifestarían tanto en
sus estudios, como en sus deseos y en sus oraciones. Igual celo se les
solicitaba para mantener la pureza de la religión católica, no sólo con una
adecuada práctica, sino también convirtiéndose en “los más fuertes rivales de la impiedad y
libertinaje de nuestros días, no sólo huyendo de las conversaciones de los
falsos filósofos, sino atacándolas con el buen ejemplo, cuando no puedan con razones poderosas”.
El
segundo capítulo organizaba a sus miembros dividiéndolos en tres clases. Los de
número no podrían ser más de doce y además de formar parte por serlo de la
junta de gobierno, elegirán de entre ellos a la dirección. Los cargos directivos
o empleos eran también tres. El director, un secretario, y el censor que
formaban una junta particular que tenía atribuciones para tratar asuntos
menores. Cualquier joven de talento y
buenas costumbres podía ser miembro de
méritos, siempre y cuando lo solicitase por escrito y fuese aceptado por la
junta de gobierno por mayoría de votos tras un primer informe positivo de la
junta particular. Los de méritos, además
de no tener un número limitado, no participaban en la junta de gobierno y, por
tanto, tampoco en la dirección. Cuando quedaba vacante una plaza de numerario
optarían a la plaza presentando su candidatura. La Junta particular trasladaría
esta solicitud a la de gobierno que aprobaba cubrir la vacante sólo cuando
obtuviese al menos la mitad más uno de los votos.
La tercera clase eran los
denominados honorarios y en ella se incluían a aquellos que, por su instrucción
en cualquier rama de la literatura eran acreedores de ingresar en la
Academia, por sus ocupaciones no podían participar
de una manera continuada en ella. Ellos mismos decidirían su grado de
colaboración con la sociedad y, como premio, estaban exentos de pagar cuota.
Para ingresar en esta clase existían dos vías. La primera, ser presentado por
un numerario y aprobado por mayoría en junta de gobierno. La segunda,
participar como integrante del jurado que censuraba las obras presentadas a los
concursos literarios de la entidad. El resto del articulado de este segundo
capítulo establecía las sanciones por faltas y los puestos que debía ocupar
cada académico en las juntas “pues de lo
contrario se alteraría la formalidad que debe observarse en semejantes
establecimientos como una de las bases de su subsistencia, y se originarían
disgustos y desazones que consumirían el tiempo, y entorpecerían los
progresos”.
El tercer capítulo definía las
funciones de cada empleo y, en el caso del director, incluía también sus
cualidades, que quedaban resumidas en estos cuatro adjetivos: “talento,
actividad, celo y patriotismo”. Estos directivos
lo serían por un año, pudiendo ser reelegidos. Éstos nombramientos se
realizarían en la primera junta que se celebrase tras el día de la patrona, es
decir, en diciembre, suspendiéndose las reuniones semanales hasta año nuevo
-periodo que serviría para la entrega de cargos y funciones. Las elecciones se
realizarían el día señalado con la presencia de académicos de número y de
méritos que depositaban sus preferencias en la “votadera”. A continuación el secretario realizaba el
escrutinio y publicaba los votos. En el caso de que alguno de los candidatos no
hubiese obtenido la mitad más uno de los sufragios se repetía la votación
eliminando al que tuviera menor cantidad. Una vez terminada la elección, el
director saliente daba posesión al entrante, y éste al censor y al secretario .
Los
capítulos cuarto y quinto establecían las normas que regían las juntas. Estas
se celebraban semanalmente y tenían una duración de hora y media. En la primera
hora se tratarían los asuntos literarios, alternándose temas de retórica y de
poesía; no excediendo ninguna de las explicaciones del espacio de treinta
minutos. Previamente el director habría
designado a los académicos que juzgase a propósito para tales menesteres y era
la propia corporación la que había acordado qué autores deberían asumirse para
esas mismas intervenciones. Alcalá Galiano añade que, tras las disertaciones,
se realizaba un comentario y por último se procedía a la lectura de composiciones
ligeras, normalmente en verso. La media hora final de la sesión se dedicaba a
los denominados asuntos económicos que, por definición estatutaria, era “lo que
sin ser literario sea útil para la Academia”.
Cada seis meses la entidad convocaba
un certamen por oposición entre todos sus miembros, tanto de número como de mérito.
En cada uno se concedían dos premios de igual valor, uno de retórica y el otro
de poesía. El más solemne, probablemente el más cercano a la Inmaculada, se
dedicaba al honor de la patrona, considerándose por tal motivo certamen mayor.
Por tal motivo, se diferenciaban las recompensas. El ganador del que se
consideraba premio chico, recibía una obra selecta de buena impresión o bien un
retrato de un varón ilustre de la literatura u otra cosa equivalente. Si un
académico ganase tres premios chicos seguidos, la segunda vez se le daría doble
recompensa de la ofrecida y la tercera, además de la recompensa propuesta, una
medalla de oro. En los premios en honor de la patrona el premio sería de mayor
valor aunque sin especificar, siendo igualmente ampliados si se conseguían
consecutivamente. En la segunda vez se imprimiría la obra ganadora y en la
tercera se haría un retrato al académico, que se colocaría en la sala de
juntas.
Señalado
el tema y la recompensa, la Academia fijaba el día en que las obras debían encontrarse
en poder del secretario. Los trabajos debían presentarse sin nominar al autor,
con un lema que debía de aparecer en la primera hoja y en
la parte exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior se incluiría el
nombre del académico que lo presenta. En
el mismo día que se realiza la convocatoria, el censor propone a seis individuos de talento,
erudición e imparcialidad, de entre los cuales se elegían, por votación, a tres
que actuarían como jurado. Entregadas con una numeración realizada por el secretario,
cada uno de ellos por separado expresaría en un papel bajo cubierta la que
juzgasen como ganadora.
Para la entrega del premio se
convocaba a una sesión pública,
admitiéndose no sólo a los académicos sino también a las personas de carácter
que deseasen acudir. En el certamen chico el director lanzaba una arenga al
autor al entregarle el premio, mientras que en el premio de la patrona un
académico designado por el director ofrecía un discurso en elogio de la obra
ganadora, que era leída a continuación, siguiendo después la adjudicación del
premio y la lectura por el secretario de la historia de la Academia.
Dibujo de Francisco Solano que murió en Cádiz en trágicas circunstancias al comenzar la Guerra de Independencia acusado de afrancesado.
Conocemos los temas obligados de un
certamen del año 1804, en poesía se trató de la “Invectiva contra el fanatismo”
y en prosa la “Utilidad moral de la tragedia”. La Academia contó con el apoyo
del entonces gobernador de Cádiz, Francisco Solano, aunque no tuvo una buena acogida entre el resto de la población.
Retrato de Antonio Alcalá Galiano cuando fue nombrado por Narvaez Ministro de Fomento.
Como nos recuerda Alcalá Galiano en sus memorias, los académicos llegaron a ser
objeto de burla para la mayor parte de los gaditanos, siendo considerados como
"ridículos copleros”. El mismo autor reconocía las limitaciones de la
juvenil academia que quedaba muy alejada de su modelo sevillano “estando
compuesta casi exclusivamente de jóvenes de corta instrucción, cuyo único
mérito era atender a materias literarias en Cádiz, ciudad en aquel tiempo rica
y floreciente, pero donde la literatura ni brillaba ni privaba”.
Al final de los estatutos firmaron
los nueve académicos que tenían tal naturaleza el día de su aprobación,
considerándose por tanto como fundadores. Además del mencionado Fray Manuel
María de Lavaviedra redactor de los estatutos, otro clérigo, Fray Luis de
Santiago y Visso, firmaba como secretario interino. El resto de la nómina era, sin diferenciar
entre socios numerarios y de méritos, Josef de Rojas, Francisco de Paula
Urmeneta, Ignacio María Fernández del Castillo, Juan de Dios Aguilar, Josef
Vicente de Mier, Josef Antonio Ferrer y Mariano Lasaleta. Al parecer, su
intención era emular a la corporación que había ya fenecido en Sevilla con el
título de Academia de Buenas Letras.
Foto de José Joaquín de Mora
Entre los participantes, además del
mencionado Alcalá Galiano, destacaron en
sus juntas literarias, el hijo primogénito del conde de Casas Rojas, y el
también gaditano José Joaquín de Mora. Otros personajes que en la primera mitad
del siglo XIX tuvieron un importante peso específico en las letras y la
política de España colaboraron con la Academia enviando sus composiciones.
Francisco Martínez de la Rosa llegó a ser Presidente del Gobierno.
Es
el caso del entonces niño prodigio granadino Francisco Martínez de la Rosa,
antiguo compañero de José Joaquín de Mora en el colegio San Miguel de Granada,
que recibió por su participación el título de académico honorario. Los temas de
conversación más usuales eran los literarios, pero a veces se hablaba de
noticias como la campaña de Napoleón
"llegando el atrevimiento sólo a punto ser lícito manifestar ya afecto,
ya desafecto al conquistador glorioso". El inicio de la Guerra de la
Independencia en 1808 acabó con la actividad de la Academia que ya se
encontraba en plena decadencia al faltar de Cádiz varios de sus integrantes.
Aún en
1812, el recuerdo de su existencia fue
motivo para solicitar su reorganización en las páginas de los periódicos
gaditanos. Se aducía como momento oportuno, precisamente por la concentración
en la ciudad de un buen número de importantes hombres de la literatura española